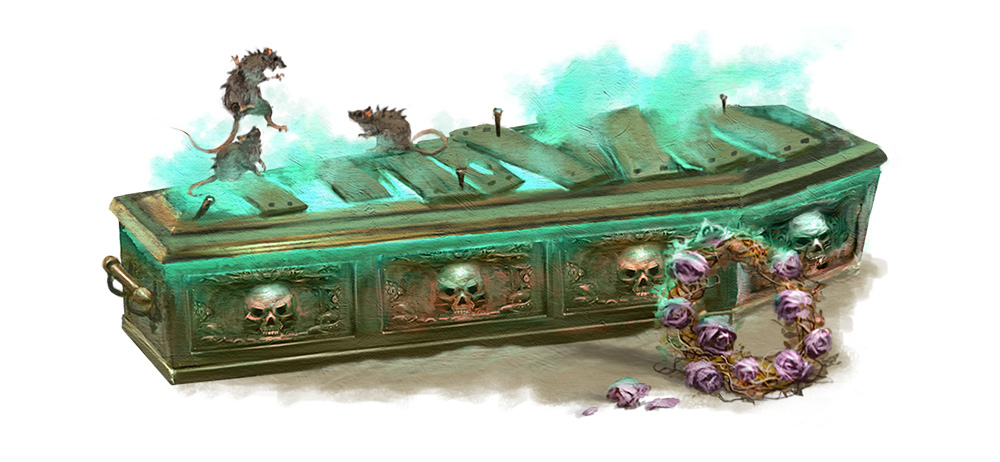Pecados Pasados
—¿Le sobra algo para este viejo Portamanecer, mi señor?
En un primer momento Tangalt andaba tan distraído que apenas oyó las palabras del hombre. Con las tormentas de nieve tan copiosas del último día, iba a llegar tarde a la reunión del cónclave, aunque no fuera más que uno o dos minutos. El intendente Danos Tangalt odiaba llegar tarde.
—¿Le sobra algo para este viejo Portamanecer?
Por fin, alzó la mirada para observar a la figura que se erguía al final del angosto callejón. Fuera quien fuera, lo protegían una capa oscura y el espesor de la nieve, que seguía cayendo sin pausa ni moderación. Tangalt se detuvo y movió una mano hacia la daga enjoyada que llevaba a la cadera. Los asesinos no eran habituales en pequeños puestos fronterizos como Torre Jornalero, pero tampoco eran inauditos. Aun así, no sintió mayor peligro. Diez años en los Gremios libres bastaban para forjar un corazón de acero en cualquiera.
—No tengo ni oro ni gota de agua vital —respondió, adusto—. Si piensa en asaltar a alguien, que sepa que esta noche no encontrará presa fácil. Si no, hágase a un lado.
No hubo respuesta alguna excepto por un tintineo metálico. El humor de Tangalt, siempre al borde del precipio, empezó a empeorar. El vagabundo tenía un porte sospechoso. Estaba jorobado y harapiento y… ¿le engañaba la vista o acaso de las huesudas manos le colgaban unas cadenas? Era difícil de ver en la ventisca. Un escalofrío recorrío el corazón de Tanglat, y no se debía solo al lacerante frío del invierno verdiano.
—Hágase a un lado —dijo, ahora con la voz en alto—. Retírese, caballero, o lo enviaré al calabozo.
El viento aullaba. La figura exhaló un suspiro exhausto.
—Marjal de la Muerte —dijo—. Allí donde terminó la batalla. Lo único que quería eran unas migajas para aliviar el hambre.
A Tangalt le dio un vuelco el corazón.
—¿Qué has dicho? —susurró.
Y entonces se lanzó a la carga contra la figura, cuchillo en mano, presa de un pánico animal, ni siquiera seguro de lo que intentaba hacer. Incluso en su delirio sabía que la daga tenía que haberle cortado el rostro al hombre, por mucha capa que lo protegiese. Pero el filo no dio contra nada y, sin receptor de su furia, Tagalt cayó de rodillas.
Se revolvió, aturullado y ojiplático, pero el callejón estaba vacío. El vagabundo se había esfumado. Entre la nieve no había nada excepto un sencillo disco de metal. Una moneda Malleus. El símbolo de los Portamaneceres. El desasosiego que le provocó el objeto le aceleró el corazón. Un recuerdo largo enterrado emergió de las profundidades de su conciencia, acompañado de una ola de vergüenza y náusea. Cerró los ojos y lo envió de vuelta a las profundidades de su alma, a pesar de su obstinada resistencia, donde estaba enconado hacía veinte años.
Cuando volvió a abrir los ojos, la moneda también había desaparecido.

La angustia acompañó a Tangalt todo el día como una sombra. Asistió a sus reuniones y dijo lo que tenía que decir, con la boca seca, pronunciando cada palabra como si exhalara cenizas. Sí, los diezmos se estaban recaudando a tiempo. Sí, el último informe de Aguagrís confirmaba que las remesas de pólvora llegarían por Víspera de Santa Vigilia, Sigmar mediante. Era medio consciente de las miradas extrañas que le dedicaban los demás, de la preocupación que irradiaban sus expresiones. En un día normal, el intendente Tangalt estaría dirigiendo la reunión, exigiendo más y más de los líderes del bastión.
Hoy, apenas podía hablar.
La Marjal de la Muerte. La fatídica batalla final de la 193.ª de Hammerhal Ghyra. El horror de aquel campo de batalla no lo había abandonado jamás, como tampoco los recuerdos de lo que había hecho para sobrevivir. Quizá el encuentro con el vagabundo no había sido más que el delirio de una mente exhausta, pero sus palabras le habían parecido tan reales…
Se excusó, aduciendo estar indispuesto, y abandonó la reunión antes de hora. La nieve caía con aun más fuerza, y en algunos lugares ya llegaba a la rodilla. De los dinteles de las casas colgaban estalactitas, y el vendaval hacía temblar listones de ventanas y tejas sueltas. A veces se cruzaba con otros transeúntes que abrigados hasta las cejas intentaban volver a casa como buenamente podían. Inclinó la cabeza para que el viento no lo tumbara. Necesitaba descansar. No pasaba nada más.
Su casa era la más grande del bastión, y estaba ubicada en la cima del cerro que presenciaba las feúchas calles de Torre Jornalero. Por fin alcanzó la puerta, y cuando la abrió le acompañó una ráfaga de viento y hielo. Cerró el portón con mucho esfuerzo, y la oscuridad del interior de sus aposentos lo engulló.
Tangalt apoyó la frente contra la puerta y respiró hondo.
En ese instante se oyó un estrépito metálico el segundo piso, y luego el eco de varios pasos. Tangalt se quedó de piedra, con el corazón latiéndole a mil por hora. Lanzó una mirada rápida a las escaleras.
Ladrones.
Su antigua pistola de adalid estaba colgada encima de la chimenea. Fue a por ella a toda prisa, rebuscó en una caja hasta encontrar pólvora y balas, y cargó una ronda. El peso de la vieja arma en la mano le dio fuerzas renovadas, y se dirigió hacia las escaleras. Por el camino tomó una vela de la mesa del comedor y la prendió con un pequeño mechero de pirita que siempre llevaba en el bolsillo de la túnica.
—Escúchame, seas quien seas —gritó mientras subía uno a uno por los peldaños, apuntando con el arma entre los huecos de la barandilla—. Sal de aquí ahora, o haré que te cuelguen.
Llegó al rellano. La luz de la vela alumbraba el oscuro pasillo con un tono anaranjado. La puerta de sus aposentos estaba abierta, y cristales rotos alfombraban el umbral. Tangalt se acercó un poco más, con la espalda contra la pared. Llegó hasta el borde de la puerta, se tomó un instante para recomponerse y luego irrumpió en su dormitorio, buscando cualquier señal de movimiento.
No había nadie. La ventana más alejada estaba abierta; el marco reventado golpeaba contra el muro con cada azote del viento, dejando que entraran bocanadas de aire gélido que habían dejado el suelo cubierto de nieve. Candeleros y palmatorias rodaban por el suelo, chocando unos contra otros.
Tangalt se asomó por la ventana y oteó los remolinos de nubles blancas. Si algo había ahí fuera, no podía verlo. Con algo de esfuerzo, cerró la ventana y pasó el pestillo. Aunque la tormenta arreciaba afuera, la casa volvía a estar tranquila. Demasiado tranquila: le recordaba al silencio de la audiencia congregada ante un verdugo cuando este está a punto de asestar el golpe mortal.
—¿Le sobra algo para este viejo Portamanecer?
Tangalt se dio media vuelta y disparó sin pensar. El resplandor de la pólvora iluminó brevemente la estancia. La figura encapotada se desplomó al lado de la puerta. Tirada en el suelo, le costaba respirar.

A Tangalt le temblaban tanto las manos que se le cayó la pistola. Por un momento no pudo más que quedarse donde estaba, intentando respirar. Aunque tenía las piernas entumecidas por el pavor, se obligó a acercarse al intruso herido. La sangre y la nieve deshecha se mezclaban en un charco. Extendió el brazo para quitarle la capucha al ente, y cuando lo hizo una gélida daga el atravesó el corazón.
—¿Ignán?
Desplomado en el suelo estaba su viejo amigo. Solo que no podía ser él, claro. Ignán había perecido cubierto de barro en el cráter de un proyectil, en Marjal de la Muerte. La misma fétida prisión que habían compartido los dos durante ocho días y ocho noches, con media lata de raciones y unas pocas gotas de agua como único sustento para ambos. Todo terminó cuando el estruendo constante de las armas de los duardines los sumió en la locura y se pelearon como dos locos por las últimas migajas.
—¿Te sobra algo? —masculló el falso Ignán, tras cuyos labios se adivinaba una dentadura negra y rota.
Tangalt no era de quedarse corto; no se había quedado corto en Marjal de la Murte y no se iba a quedar corto ahora. No. En Marjal, había degollado a Ignán y lo había observado desangrarse mientras él devoraba las últimas lonchas de mojama de rinobuey.
Ignán puso los ojos en blanco y luego fijó en él su macabra mirada.
—Tengo muchísima hambre, Danos. Aquí hace muchísimo frío y está muy oscuro.
Tangalt entró en pánico. Intentó echar a correr, pero el renacido se alzó con una velocidad antinatural y bloqueó su escape hacia las escaleras. Su forma cambiaba y ondeaba; de los larguísimos antebrazos le colgaban unas cadenas. La cosa lo atacó con las manos, que terminaban en garras, y Tangalt se tambaleó al ver que la bestia le había provocado una enorme herida en el brazo. Le dolía como si hubiera metido el brazo en un cubo de agua helada. El frío se apoderó de su cuerpo y le atenazó el corazón.
Dando bocanadas, aferrándose el pecho, Tangalt buscó el único camino visible hacia la libertad. Abrió la ventana de su dormitorio, se subió al alféizar y no dudó más que un instante, pues el falso Ignán se le estaba acercando, con los ojos como dos orbes de esmeralda y las garras a punto de asirle el cuello. Ya no tenía la cara de su amigo sino una máscara mortuoria esquelética, medio escondida bajo una tela negra andrajosa.
Tangalt se lanzó a la negra noche, contorsionándose mientras caía, atrapado en un abrazo fúnebre con el espectro que intentaba apoderarse de él.
—¡Perdóname! —gritó, cuando el espectro empezó a apretarle el cuello.
El tormento físico de Danor Tangalt terminó cuando murió empalado en una baranda de metal. Pero para su alma rota, el tormento duraría el resto de la eternidad.
Cuando un agente de los Gremios libres se encontró con el maltrecho cadáver del intendente al día siguiente, no había rastro de quién o qué había provocado tan fatídico final. Todo cuanto había era una vieja moneda Portamanecer en la mano del muerto.